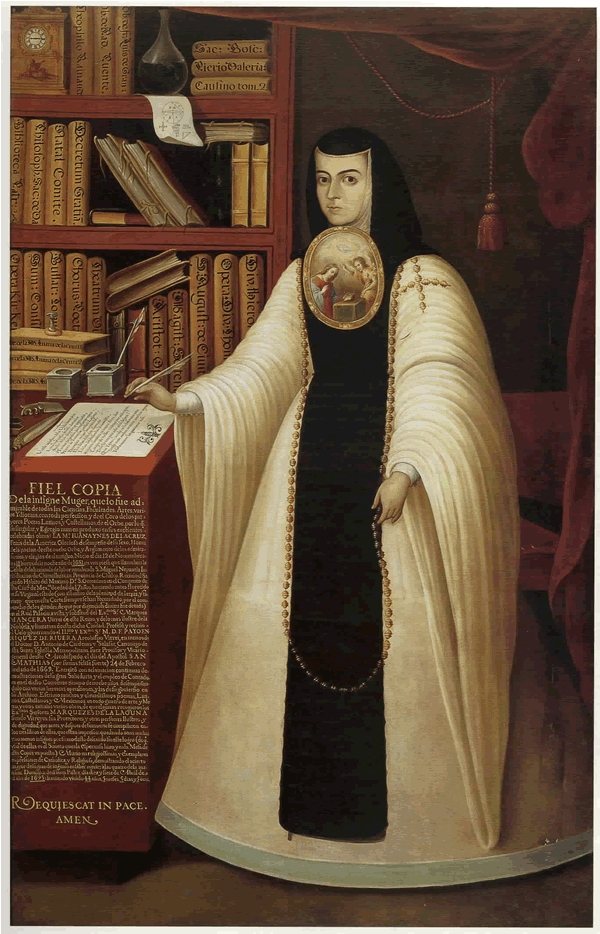SOR JUANA
INÉS DE LA CRUZ
1648-1695
Phyllis (Español)
Lo atrevido de un
pincel,
Filis, dio a mi
pluma alientos:
que tan gloriosa
desgracia
más causa corrió
que miedo.
Logros de errar por tu causa
fue de mi ambición
el cebo;
donde es el riesgo
apreciable
¿qué tanto valdrá
el acierto?
Permite, pues, a mi pluma
segundo arriesgado
vuelo,
pues no es el
primer delito
que le disculpa el
ejemplo
.....
de ti, peregrina Filis?,
cuyo divino sujeto
se dio por merced
al mundo,
se dio por ventaja
al cielo;
en cuyas divinas aras,
ni sudor arde
sabeo,
ni sangre se funde
humana,
ni bruto se corta
cuello,
pues del mismo corazón
los combatientes
deseos
son holocausto
poluto,
son materiales
afectos,
y solamente del alma
en religiosos incendios
arde sacrificio
puro
de adoración y
silencio.
.....
Yo, pues, mi adorada Filis,
que tu deidad
reverencio,
que tu desdén
idolatro
y que tu rigor
venero:
bien así, como la simple
amante que, en
tornos ciegos,
es despojo de la
llama
por tocar el
lucimiento
como el niño que, inocente,
aplica incauto los
dedos
a la cuchilla,
engañado
del resplandor del
acero,
y herida la tierna mano,
aún sin conocer el
yerro,
más que el dolor de
la herida
siente apartarse
del reo;
cual la enamorada Clicie
que, al rubio
amante siguiendo,
siendo padre de las
luces,
quiere enseñarle
adimientos;
como a lo cóncavo el aire,
como a la materia
el fuego,
como a su centro
las peñas,
como a su fin los
intentos;
bien como todas las cosas
naturales, que el
deseo
de conservarse, las
une
amante en lazos
estrechos...
Pero ¿para qué es cansarse?
Como a ti, Filis,
te quiero;
que en lo que
mereces, éste
es solo
encarecimiento.
Ser mujer, ni estar ausente,
no es de amarte impedimento;
pues sabes tú que
las almas
distancia ignoran y
sexo.
.....
¿Puedo yo dejar de amarte
si tan divina te
advierto?
¿Hay causa sin
producir?
¿Hay potencia sin
objeto?
Pues siendo tú el más hermoso,
grande, soberano
exceso
que ha visto en
círculos tantos
el verde torno del
tiempo,
¿Para qué mi amor te vio?
¿Por qué mi fe te
encarezco?,
cuando es cada
prenda tuya
firma de mi
cautiverio?
Vuelve a ti misma los ojos
y hallarás, en ti y
en ellos,
no sólo el amor
posible,
mas preciso el
rendimiento,
entre tanto que el cuidado,
en contemplarte
suspenso,
que vivo asegura
sólo
en fe de que por ti
muero.
My Divine Lysis
MI DIVINA
LISIS
Divina Lysi mía:
perdona si me
atrevo
a llamarte así,
cuando
aun de ser tuya el nombre
no merezco.
A esto, no osadía
es llamarte así,
puesto
que a ti te sobran
rayos,
si en mí pudiera
haber atrevimientos.
Error es de la lengua,
que lo que dice
imperio
del dueño, en el
dominio,
parezcan posesiones
en el siervo.
Mi rey, dice el vasallo;
mi cárcel, dice el
preso;
y el más humilde
esclavo,
sin agraviarlo,
llama suyo al dueño.
Así, cuando yo mía
te llamo, no
pretendo
que juzguen que
eres mía,
sino sólo que yo
ser tuya quiero.
Yo te vi; pero basta:
que a publicar
incendios
basta apuntar la
causa,
sin añadir la culpa
del efecto.
Que mirarte tan alta,
no impide a mi
denuedo;
que no hay deidad
segura
al altivo volar del
pensamiento.
Y aunque otras más merezcan,
en distancia del
cielo
lo mismo dista el
valle
más humilde que el
monte más soberbio,
En fin, yo de adorarte
el delito confieso;
si quieres
castigarme,
este mismo castigo
será premio.
My Lady (Español)
MI SEÑORA
Perdite, señora, quiero
de mi silencio
perdón,
si lo que ha sido atención
le hace parecer
grosero.
Y no me podrás culpar
si hasta aquí mi
proceder,
por ocuparse en
querer,
se ha olvidado de
explicar.
Que en mi amorosa pasión
no fue desuido, ni
mengua,
quitar el uso a la
lengua
por dárselo al
corazón.
Ni de explicarme dejaba:
que, como la pasión
mía
acá en el alma te
vía,
acá en el alma te
hablaba.
Y en esta idea notable
dichosamenta vivía,
porque en mi mano
tenia
el fingirte
favorable.
Con traza tan peregrina
vivió mi esperanza
vana,
pues te pudo hacer
humana
concibiéndote
divina.
¡Oh, cuán loca llegué a verme
en tus dichosos
amores,
que, aun fingidos,
tus favores
pudieron
enloquecerme!
¡Oh, cómo, en tu sol hermoso
mi ardiente afecto
encendido,
por cebarse en lo
lucido,
olvidó lo peligroso!
Perdona, si atrevimiento
fue atreverme a tu
ardor puro;
que no hay sagrado
seguro
de culpas de
pensamiento.
De esta manera engañaba
la loca esperanza
mía,
y dentro de mí
tenía
todo el bien que
deseaba.
Mas ya tu precepto grave
rompe mi silencio
mudo;
que él solamente
ser pudo
de mi respeto la
llave.
Y aunque el amar tu belleza
es delito sin
disculpa
castígueseme la
culpa
primero que la
tibieza.
No quieras, pues, rigurosa,
que, estando ya
declarada,
sea de veras
desdichada
quien fue de burlas
dichosa.
Si culpas mi desacato,
culpa también tu
licencia;
que si es mala mi
obediencia,
no fue justo tu
mandato
Y si es culpable mi intento,
será mi afecto
precito,
porque es amarte un
delito
de que nunca me
arrepiento.
Esto en mis afectos hallo,
y más, que explicar
no sé;
mas tú, de lo que
callé,
inferirás lo que
callo.
Approach and I Withdraw (Español)
ME ACERCO Y ME RETIRO
Me acerco y me retiro:
¿Quién sino yo
hallar puedo
a la ausencia en
los ojos
la presencia en lo
lejos?
Del desprecio de Filis,
infelice, me
ausento.
¡Ay de aquel en
quien es
aun pérdida el
desprecio!
Tan atento la adoro
que, en el mal que
padezco,
no siento sus
rigores
tanto como el
perderlos.
No pierdo, al partir, sólo
los bienes que
poseo,
si en Filis, que no
es mía,
pierdo lo que no
pierdo.
¡Ay de quien un desdén
lograba tan atento,
que por no ser
dolor
no se atrevió a ser
premio!
Pues viendo, en mi destino,
preciso mi
destierro,
me desdeñaba más
porque perdiera
menos.
¡Ay! ¿Quién te enseño, Filis,
tan primoroso
medio:
vedar a los
desdenes
el traje del
afecto?
A vivir ignorado
de tus luces, me
ausento
donde ni aun mi mal
sirva
a tu desdén de
obsequio.
DISILLUSIONMENT (ESPAÑOL)
DESILUSIÓN
Ya,
desengaño mío,
llegasteis al
extremo
que pudo en vuestro
ser
verificar el serlo.
Todo los habéis perdido;
mas no todo, pues
creo
que aun a costa es
de todo
barato el
escarmiento.
No envidiaréis de amor
los gustos
lisonjeros:
que está un
escarmentado
muy remoto del
riesgro.
El no esperar alguno
me sirve de
consuelo;
que también es
alivio
el no buscar
remedio.
En la pérdida misma
los alivios
encuentro:
pues si perdi el
tesoro,
también se perdió
el miedo.
No tener qué perder
me sirve de
sosiego;
que no teme
ladrones,
desnudo, el
pasajero.
Ni aun la libertad misma
tenerla por bien
quiero:
que luego será daño
si por tal la
poseo.
No quiero más cuidados
de bienes tan
inciertos,
sino tener el alma
como que no la
tengo.
ON THE DEATH OF THAT MOST EXCELLENT LADY,
THE MARQUISE DE MANCERA (ESPAÑOL)
SOBRE LA MUERTE DE LA SEÑORA MÁS EXCELENTE,
LA MARQUESA DE MANCERA
Mueran contigo, Laura, pues moriste,
los afectos que en
vano te desean,
los ojos a quien
privas de que vean
hermosa luz que a
un tiempo concediste.
Muera mi lira infausta en que influiste
ecos, que
lamentables te vocean,
y hasta estos
rasgos mal formados sean
lágrimas negras de
mi pluma triste.
Muévase a compasión la misma muerte
que, precisa, no
pudo perdonarte;
y lamente el amor
su amarga suerte,
pues si antes, ambicioso de gozarte,
deseó tener ojos
para verte,
ya le sirvieran
sólo de llorarte.
YOU MEN (ESPAÑOL)
USTEDES LOS HOMBRES
Hombres
necios que acusáis
a la mujer sin
razón,
sin ver que sois la
ocasión
de lo mismo que
culpáis:
si con ansia sin igual
solicitáis su
desdén,
¿por qué quereis
que obren bien
si las incitáis al
mal?
Combatís su resistencia
y luego, con
gravedad,
decís que fue
liviandad
lo que hizo la
diligencia.
Parecer quiere el denuedo
de vuestro parecer
loco,
al niño que pone el
coco
y luego le tiene
miedo.
Queréis, con presunción necia,
hallar a la que
buscáis,
para pretendida,
Thais,
y en la posesión, Lucrecia
¿Qué humor puede ser más raro
que el que, falto
de consejo,
el mismo empaña el
espejo
y siente que no
esté claro?
Con el favor y el desdén
tenéis condición
igual,
quejándoos, si os
tratan mal,
burlándoos, si os
quieren bien.
Opinión, ninguna gana:
pues la que más se
recata,
si no os admite, es
ingrata,
y si os admite, es
liviana
Siempre tan necios andáis
que, con desigual
nivel,
a una culpáis por
crüel
y a otra por fácil
culpáis.
¿Pues cómo ha de estar templada
la que vuestro amor
pretende,
si la que es
ingrata, ofende,
y la que es fácil,
enfada?
Mas, entre el enfado y pena
que vuestro gusto
refiere,
bien haya la que no
os quiere
y quejaos en hora
buena.
Dan vuestras amantes penas
a sus libertades
alas,
y después de
hacerlas malas
las queréis hallar
muy buenas.
¿Cuál mayor culpa ha tenido
en una pasión
errada:
la que cae de
rogada
o el que ruega de
caído?
¿O cuál es más de culpar,
aunque cualquiera
mal haga:
la que peca por la
paga
o el que paga por pecar?
Pues ¿para qué os espantáis
de la culpa que
tenéis?
Queredlas cual las
hacéis
o hacedlas cual las
buscáis.
Dejad de solicitar,
y después, con más
razón,
acusaréis la
afición
de la que os fuere
a rogar.
Bien con muchas armas fundo
que lidia vuestra
arrogancia,
pues en promesa e
instancia
juntáis diablo,
carne y mundo.
Leer más en:
Sor Juana Inés de la Cruz Project, sponsored by
The Department of Spanish and Portuguese at Dartmouth College.
Sor Juana Inés de la Cruz, a biography from the
Sunshine for Women home page.
Sor Juana Inés de la Cruz, a biographical
article from Suite101.com (Women's History section).
Sor Juana Inés de la Cruz, Sor Juana's Love
Poems translated by Joan Larkin and Jaime Manrique (Painted Leaf Press, 1997)
Sor Juana Inés de la Cruz, A Sor Juana
Anthology translated by Alan S. Trueblood (Cambridge: Harvard University Press,
1988)
Sor Juana Inés de la Cruz, The Answer/La
Respuesta translated by Electra Arenal and Amanda Powell (New York: The
Feminist Press, 1994)
Ocavio Paz, Sor Juana, or The Traps of Faith
(Cambridge: Harvard University Press, 1988)
Sor Juana Inés de la Cruz fue una monja mexicana del siglo 17, cuyos aclamados escritos incluyen poesía de amor lésbico. Ella es considerada una de las más grandes poetas de América Latina, una de las primeros defensoras de los derechos de las mujeres, y algunos dicen que fue la primera escritora feminista lesbiana de Norteamérica. Su festividad se celebra el 17 de abril.
Actualmente se encuentra en producción una película basada sobre Sor Juana basada en la novela "
El Segundo Sueño de Sor Juana" de la autora Alicia Gaspar de Alba. Esa novela explora el romance de Sor Juana con una condesa mexicana. La actriz mexicana Ana de la Reguera encarnará a Sor Juana en "Juana de Asbaje", la adaptación cinematográfica de la novela. Gaspar de Alba co-escribió el libreto con el director de la película, Rene Bueno.
Sor Juana (12 de noviembre de 1648 - 17 de abril de 1695) nació de una relacion extra-matrimonial en un pueblo cerca de la Ciudad de México, en el entonces Virreinato de Nueva España. Era una joven ingeniosa, dotada intelectualmente, que amaba aprender. Las niñas de su época rara vez eran educadas. Sin embargo, Sor Juana aprendió a leer en la casa de su abuelo que estaba llena de libros.
Cuando tenía 16 años, Sor Juana pidió permiso a sus padres para disfrazarse de varón con el fin de asistir a la universidad, pues no se aceptaban mujeres en ellas. Sus padres se negaron, por lo que Sor Juana tomó la decision de entrar en un convento en el año 1667. En su época, los conventos eran los únicos lugares donde una mujer podía continuar su educación.
La celda de sor Juana en el convento pronto se convirtió en centro intelectual de la Ciudad de México. En lugar de una sala de ascética, Sor Juana tenía una suite que era como un apartamento moderno. Su biblioteca contenía unos 4.000 libros, la colección más grande de México. El siguiente cuadro de 1750 la muestra en su impresionante biblioteca, rodeada de sus muchos libros.

Sor
Juana convirtió su celda en un salón de reuniones, el cual era visitado por la
élite intelectual de la ciudad. Entre ellos estaba la condesa María Luisa de
Paredes, virreina de México. Las dos mujeres se hicieron amigas apasionadas. No
está claro si eran lesbianas, en el sentido que entendemos el término hoy, pero
María Luisa inspiró a Sor Juana para escribir poemas de amor, tales como el
siguiente:
El
romance entre Sor Juana y María Luisa continúa siendo una fuente de inspiración
para escritoras y escritores contemporáneos y para cineastas. La poeta y
experta en Estudios Chicanos Alicia Gaspar de Alba escribe
vívidamente sobre esto en su novela "El
segundo sueño de Sor Juana" La novela se convirtió en la base
para la obra de teatro "La Monja y la Condesa"
de Odalys Nanín.
Las
autoridades de la Iglesia Católica Romana reprimieron a Sor Juana, no a causa
de su poesía lésbica, sino por "La Respuesta", su clásico escrito en
defensa de los derechos de las mujeres. Ese escrito era verdaderamente una
respuesta a la oposición de los clérigos respecto de los derechos de las
mujeres. Amenazada por la Inquisición, Sor Juana fue silenciada durante los
últimos tres años de su vida. Murió a los 46 años tras haber cuidado
a las hermanas del convento en un brote de peste.
Sor
Juana no es reconocida como santa por la jerarquía eclesiástica, dominada por
los varones como los que ella tanto criticaba. Sin embargo, Sor Juana
tiene un lugar en la comunión informal de las santas y los santos que son
honradas y honrados por creyentes tanto lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales e intersexuales como por sus aliadas y aliados. Sor Juana es
especialmente venerada como un modelo a seguir por las feministas latinas.
El
icono en la parte superior fue pintado por el artista de Colorado, Estados
Unidos de Norteamérica, Lewis Williams de la Orden Franciscana Seglar
(OFS). Sor Juana se encuentra entre en medio de los dos volcanes de la Ciudad
de México, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, masculino y femenino
respectivamente, que simbolizan el conflicto entre mujeres y varones que
experimentó al tratar de obtener una educación. En sus manos sostiene un libro
con una cita de sus escritos: "El crimen más imperdonable es poner en
duda la estatura de las personas".
El nuevo material en 2014
La
producción de la película basada en la novela de Alicia Gaspar de Alba comienza
este verano. La actriz mexicana Ana de la Reguera encarnará a Sor Juana en
"Juana de Asbaje", la adaptación cinematográfica de la novela de
Gaspar de Alba, quien co-escribió el guión junto con el director de la
película, René Bueno.
Esta entrada es parte de la Serie Santos GLBTI por
Kittredge Cherry en el blog Jesus in Love [Jesús enamorado]. Ese
blog presenta en las fechas adecuadas durante todo el año tanto santas
y santos comomártires, héroes, heroinas y personas consagradas de especial
interés para las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e
intersexuales (GLBTI) y sus aliadas y aliados.