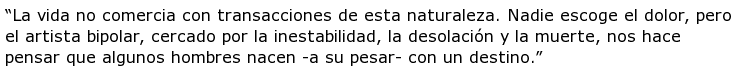1)
Fogwill es el mejor porque escribía contra
Fogwill
es el mejor escritor argentino del último tercio del siglo XX porque escribía
contra. Siempre en contra de algo. Si hubiera que sintetizar, podría decirse
que Fogwill escribía contra el poder del sentido común, contra la estupidez de
los medios de comunicación, contra la mezquindad, el pajueranismo y el
servilismo de los actores del campo intelectual, literario, periodístico. Hoy
escribiría contra Facebook que es el imperio de la banalidad, contra las
residencias de escritores parásitos sociales en Iowa, contra las políticas
culturales, contra la programación de Nacional Rock, contra las Ferias del
Libro internacionales, contra el consenso gestionalista y la profundización del
capitalismo de amigos que se viene, y, probablemente, entre otras cosas, contra
eventos como este.
2)
Fogwill es un escritor sociólogo
Pero
todo escribir contra no puede escindirse de un escribir sobre. Fogwill escribía
sobre las fuerzas sociales. O sobre la relación entre las fuerzas sociales y
las instituciones que irradian poder. Por eso, Fogwill era un escritor
sociólogo. A diferencia de las letras, que se interrogan por el discurso, la
sociología es una disciplina que se pregunta por el poder. Claro que ambas
instancias, poder y discurso, son difícilmente separables. Pero hay un orden de
prioridades. Una episteme. Las preguntas que generaba la escritura de Fogwill
estaban siempre mirando al poder. Sus preguntas podrían ser:¿Cómo se hacen
lengua las fuerzas sociales? ¿Qué circuitos entre la lengua, el futuro y el
poder? Su obsesión con los idiolectos sociales, cierta veta lo que ahora podría
pensarse como “etnográfica” en la escritura de Fogwill, tienen que ver con ese
tipo de preguntas.
3)
Los libros de la guerra es un manual anti “políticas culturales”
Los
libros de la guerra son, quizás, una de las obras más importantes de Fogwill.
Esa escritura ansiosa, casi de trinchera, ese escritor que evoca y aguijonea,
invitan al lector a la experiencia sensible de sumergirse en el devenir de un
pensamiento. Y sacan a la luz la obsesión de Fogwill con un tema que hoy, que
declaramos que la socialdemocracia representativa es el único sistema político
posible aunque compramos la promesa vagamente horizontalista de Internet, que
rezamos el credo del desarrollismo con un mercado interno de cuarenta millones
de habitantes, es central a la hora de pensar el estatuto del “arte” o de la
“literatura”. Los libros de la guerra podrían ser leídos como un extenso y
desordenado manual para pensar qué nos venden cuando nos hablan de políticas
culturales. En su labor literaria Fogwill se permitía invertir la pregunta del
márketing sobre “cómo vender” en “qué nos están queriendo vender”. ¿Qué rol
tiene la cultura en un proyecto político? ¿Qué rol tiene lo cultural en la vida
cotidiana? En contra de las ideas de entretenimiento y fomento a la industria
que sostiene el populismo de derecha, en contra del horizontalismo achatante
que propone el populismo de izquierda y en contra del misticismo pequeñoburgués
formalista de centro cultural propio de
la carrera de letras, la propuesta de Fogwill se orientaba a que la cultura
adquiriese un estatuto vivo. Donde su vitalidad se vinculase a las
posibilidades de destruir a las instituciones para conformar otras nuevas. Esa
cadencia entre vitalidad y reflexión es la cuerda eléctrica que atraviesa a la
obra de Fogwill.
4)
Leer mal a Fogwill es tomarlo al pie de la letra
Fogwill
fue un pedagogo romántico que cayó en la trampa de la poesía. La industria
editorial y sus negocios con la prensa, el sistema audiovisual en oposición al
pensamiento, la poesía como laboratorio del lenguaje. Estas tres obsesiones
presentes en el recorrido biográfico de Fogwill requieren de una revisión
urgente: la industria editorial sigue siendo la misma porquería de siempre,
aunque se sumaron las editoriales de buena conciencia, pulularon las
editoriales pequeñas dependientes de sus limitaciones intelectuales y los
triunfadores del “proceso” contribuyen a través de festivales y mecenazgos, en
un pintoresco retorno a la sociedad cortesana. La literatura entendida como
disciplina y como industria es un paradójico commodity mayormente administrado
en el país por pequeños comerciantes –distribuidores y librerías-, una excusa
de las grandes editoriales para mantener sus beneficios. O una carta de presentación
para que el Estado y sus amigos hagan negocios de turismo o exportaciones en
ferias y festivales, con alguna participación de la filantropía internacional.
Basta decir que su principal problema es la piratería en internet, señal de que
se trata de un negocio moribundo. La prensa, los suplementos culturales, aunque
consiguieron seguir con sus negocios, son poco significativas y quizás por eso
están impregnadas del triunfo de la tradición de los marginales, las
literaturas menores, los pequeños experimentos íntimos, la falta de ambición.
Claro que eso no mejoró el estándar de lo que se escribe, sino que lo volvió
intimista y reaccionario, como era de preveer. El proyecto cultural de Fogwill
fracasa porque se arraiga en una estructura del sentir defensiva y asustada
que, como Fogwill en su inmadurez, como Fogwill mucho antes de obtener la beca
Guggenheim, se basa en la creencia de que es suficiente escribir para un
pequeño cenáculo de lectores virtuosos, en una extraña formulación de la teoría
del derrame o de la conversión para las sectas místicas del medio oriente. El
sistema audiovisual, embrutecedor o no, se amalgamó en un ecosistema
animal-social que incluye la escritura permanente en medios de comunicación
digital. Esta escritura online condena a la poesía, por su parte, a convertirse
en pequeño circuito autonomizado y autista cuyas prácticas sociales tienen muy
poco que ver con la ética que pregonaba Fogwill, entendida como responsabilidad
ante uno mismo. Nadie que lee poemas a media luz en un centro cultural mugroso
ama a su prójimo, nadie que autoedita su plaqueta en papel se ama a sí mismo.
La poesía deviene arcaica, e imaginar sus correas de transmisión con el
discurso social se convierte en una tarea tan urgente como determinar la
sexualidad de los ángeles. Leer mal a Fogwill, entonces, es tomar su relación
con la industria editorial, con la poesía y con el sistema audiovisual al pie
de la letra.
5)
Fogwill no era un humanista sino un mutante
Fogwill
era un escritor que, desde la pregunta por los pactos, los murmullos del poder,
desde el sedimento antropológico que constituye la lógica del rumor y del
secreto, se deslizaba hacia una estética vinculada a lo biológico. A veces, y
ahora voy a permitirme algo de misticismo, leer a Fogwill es como acceder a una
suerte de genoma del lenguaje. Cada libro de Fogwill propone leer una
composición social desde la mirada no de un científico, sino desde la
percepción corporal, sensible, de una suerte de mutante alucinado. Se trata de
un mapa con zonas ásperas y deformes, con figuras tan hermosas como
perturbadoras. Horacio González lo comparó a un Cyber-alquimista y un humanista
que busca la experiencia sensible más allá de la manipulación técnica. Pero yo
prefiero pensarlo desde la figura del mutante: pensar a su antropología del
lenguaje menos como una excavación en los despojos, que como una cartografía de
las nuevas contaminaciones. Desde la trinchera, Fogwill pensaba al amor como un
fenómeno impuro y desordenado, un virus, cuya sintaxis era muy similar a la de
la guerra. Un orden de la guerra que, en la Argentina, parecería sustentado en
una guerra sucia, y tenía, en Fogwill, inoculado el virus del amor.
6)
Fogwill nos dejó un croquis para pensar el escritor del futuro
Leer
mal a Fogwill es también traerlo al presente como un francotirador, o sea como
un bufón de comportamientos excéntricos y levemente misóginos, como un donante
compulsivo de anécdotas personales, o como un lingüista intuitivo, ligeramente
salvaje. Esa tarea queda para los mistificadores, el “periodismo narrativo”,
los poetas de la nada. Para los gestores turístico-literarios chupamedias de lo
que está bien. Creo que es más sugestivo pensar a Fogwill como un croquis para
imaginar al escritor del futuro. Prefiero pensar al escritor del futuro menos
como un artista que como un sociólogo, y Fogwill fue eso, más sociólogo que
artista. Fue un sociólogo de trinchera, por fuera de los referatos del Conicet
y del miserabilismo de las políticas sociales. Fogwill fue un antiprogresista
anarquista avant la lettre, desde ya mucho más inteligente que los
antiprogresistas de Twitter. El escritor sociólogo del futuro, como Fogwill,
tendría como misión un doble movimiento de carcomer lo existente y delinear lo
que viene. Para ello, el pensamiento crítico tiene que combinarse menos con el
posibilismo que con la disposición utópica. Ese es el sentido del cinismo que
Fogwill ejercía.
7)
Fogwill fue un escritor anti corporaciones
Fogwill
fue un escritor de sutil ciencia ficción. Prefiguró una literatura que cruce
una crítica del lenguaje con una narración del consumo y de los secretos de lo
político. Bajo este prisma, Fogwill es un sociólogo de la lengua oculta de las
organizaciones, es decir, un escritor político. Fogwill trazó una agenda:
hablar de las ruinas de futuros imposibles, pensar a las marcas y a las
corporaciones como nuestros dioses.
8)
Fogwill, nuestro gran escritor antimoderno
El
cánon no es otra cosa que una correa de transmisión entre a) las erráticas
rencillas de los eruditos y su deseo histérico e impotente de ser aceptados e
incomprendidos por el público, o por lo que queda de él, yb) el mercado.
Fogwill, escritor lateral, maldito por desesperación, merece un lugar un tanto
más central que el que poseen otros dos escritores vivos que, con proyectos en
muchos puntos antitéticos, encarnan y producen a la vez posiciones dominantes y
regresivas. Para decirlo de modo brutal, si César Aira es el gran escritor
posmoderno –en el sentido de frívolo pero también de acreedor consecuente de
las paradojas de la modernidad-, y si Ricardo Piglia es el gran escritor
moderno –en el sentido en que puede ser moderno un intelectual periférico cuya
subsistencia depende en gran medida de esa franquicia llamada Borges-, Fogwill
viene a declarar banal la oposición que fundamenta sus estéticas. En esta
cartografía, que podría representarse a través de uno de esos mappings tan
afines a los que trabajan en investigación de mercado, Fogwill ocuparía la
posición del escritor antimoderno. No se trata de un antimodernismo
antitécnico, y creo que Fogwill dio bastantes pruebas de no estar en contra del
avance tecnológico –Los Pichiciegos como una novela sobre los efectos de una
guerra en desventaja tecnológica sobre los cuerpos y el discurso-, sino de un
antimodernismo expresionista y corrosivo sustentado en una poética de la
anticipación cuyo primer momento es el desvelamiento. Más similar al de Arlt
que al de Martínez Estrada.
9)
Aquellos que quisieron correr a Fogwill por “izquierda” o por “derecha”
fracasaron
Escribir
a Fogwill por izquierda, entonces, se trataría menos de extremar sus
procedimientos llevando su poética hacia un non-sense ocioso y aletargante, que
de nutrirlo de los actuales horizontes suscitados por los cruces contemporáneos
entre la técnica y la biología, y por interrogar a un sistema de corporaciones
y actores que, tras la supuesta superación del ciclo de stop and go, se
encuentran en metamorfosis. Jorge Asís, otro escritor antimoderno, opera como
un laboratorio viviente de la escritura de Fogwill por derecha. Fosilizado y en
involuntaria autoparodia, el lenguaje en Asís expresa el atascamiento de una
imaginación incapaz de superar una lectura de lo social como un tablero de
juego para estructuras partidarias arcaicas y actores sociales en declive. La
gran maldición del setentismo y su lectura sobre las clases sociales, que
Fogwill no se cansaba de evitar. Pero, al mismo tiempo, Asís muestra una
especial sensibilidad para tematizar la dinámica bélica del ascenso social, del
rapiñaje organizacional y del enanismo cultural de los escritores. Problemas a
los que la escritura de Fogwill no era ajena.
10)
Los Pichiciegos declara obsoletas a las crónicas periodísticas que padecemos
La
poética de Fogwill, que soltaba sus cosas en internet como una suerte de
ejercicio de terrorismo amoroso, que se enfrentaba a sus editores porque en
primer lugar los consideraba incapaces de leer, se nutría de una urgencia y un
deseo de intervención que permiten pensarlo como un precursor de cierta
inmediatez digital. Probablemente la época lo protegió de ciertos deslices.
Pero existe en su escritura una vocación anti-acumulativa que tiene las huellas
de lo contemporáneo, una contradicción entre reflexión e inmediatez, la
desesperación por “pasar datitos”, por “que no lo tomasen por boludo”. Sin
embargo, la mayoría de sus libros son perfectamente legibles hoy. Fogwill fue
el mejor cronista. Inventó Los Pichiciegos en base a una investigación sobre el
habla social. Un murmullo que recogía de su vida profesional y cotidiana.
Importa poco si Los Pichiciegos fue escrito en dos días y con una cantidad X de
cocaína. Las premisas de la crónica y del “periodismo narrativo”, su transparencia,
su clasismo, su “ir detrás de los hechos”, su llamado superficial al moralismo
y a una complejidad de bajo vuelo, lo hubieran espantado, le hubieran parecido
una estupidez ///PACO